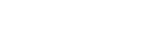La temperatura es de 25 grados bajo cero este mediodía en Moscú. A la salida de la estación de metro Dinamo, una vendedora expone su mercancía sobre la acera: calcetines, medias, guantes, manoplas, gorros, chales, bufandas, plantillas de fieltro aislantes y otras prendas de abrigo. Estos puestos callejeros proliferaban en la capital de Rusia hasta que su alcalde Serguéi Sabianin, oriundo de Siberia, se empeñó en eliminar el pequeño comercio de las estaciones de metro y sus alrededores y consiguió así transformar en una tundra desangelada los espacios donde antes los moscovitas se abastecían a la vuelta del trabajo. En compensación, les puso columpios en la plaza Maiakovski.
Envuelta en bufandas, mantones y chaquetones como una cebolla humana, la vendedora estaba ya en su puesto cuando yo me dirigía a una rueda de prensa y seguía estando al pie del cañón, dos horas y media después, cuando yo regresaba de la rueda de prensa. Le pregunto si tiene rodilleras de pelo de perro, esa prenda calurosamente recomendada por los rusos experimentados para viajar por zonas de frío extremo. Sí las tiene. Están producidas en Turquía y cuestan 500 rublos. Me cuenta que es de Daguestán, en el norte del Cáucaso, y que lleva toda la mañana soportando el frío glaciar. De repente, me pide que le vigile el puesto mientras va al servicio.Es un momento, dice.
Usted tiene cara de buena persona, exclama, zalamera, y, antes de que pueda reaccionar, ya ha desaparecido en el paso subterráneo camino del lavabo, que por lo visto está al otro lado de la avenida de Leningrado, una de las grandes arterias radiales de Moscú. El tiempo va pasando mientras yo trato de encontrar una distancia ambigua—ni demasiado cerca ni demasiado lejos-- en relación al puesto. Los transeúntes no obstante me asocian con la mercancía. Una mujer se interesa por los calcetines y un hombre por las plantillas. Les explico que soy una extraña cumpliendo una misión humanitaria.
Comienzo a inquietarme. ¿Y si viene una patrulla de policía? Menudo papelón para explicar que no me he metamorfoseado en vendedora ambulante, sobre todo ahora que el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha denunciado a los diplomáticos norteamericanos por disfrazarse con ropas de mujer, peluca y cejas postizas. Sobre el turbulento telón de fondo internacional de hoy en día, ¿por qué no podría haberse disfrazado una corresponsal extranjera como vendedora de manoplas?
¿Y si las bolsas de bufandas hicieran explosión de repente? Daguestán sigue siendo un territorio inestable donde de forma intermitente se producen explosiones y tiroteos.
Un individuo me dirige una mirada inquisitiva. ¿Acaso es el mafioso responsable de la “krisha” (protección), que viene a cobrar su cuota para que la policía deje en paz a la vendedora?
Llamo a una colega para contarle la extraña situación en que me encuentro. “Márchate ya, es posible que esa mujer esté tomando café en algún bar vecino”, aconseja la colega, de guardia en la Duma Estatal.
Tengo la tentación de desaparecer yo también si logro encontrar un transeúnte con “cara de buena persona”. Le cuento mis tribulaciones a una mujer que me ha preguntado si vendo chiclé. “Espérese un poco más”, dice la mujer antes de subirse, rauda, a un autobús en la parada vecina.
Pasa el tiempo. El policía no ha llegado, los calcetines y guantes no han saltado dinamitados por los aires y el individuo inquietante pasó de largo. Sonriente, regresa por fin la vendedora. “Han tardado mucho en despacharme”, exclama, como si nada, mostrando el paquete de comida que lleva en la mano. Le digo que es una caradura y ella, sin dejar de sonreír, agarra un par de calcetines y me los da: “Para que no te quejes”. Asunto concluido: En total, 25 minutos de pie en la calle a 25 grados bajo cero, unas rodilleras de pelo de perro y unos calcetines de regalo.
elpais